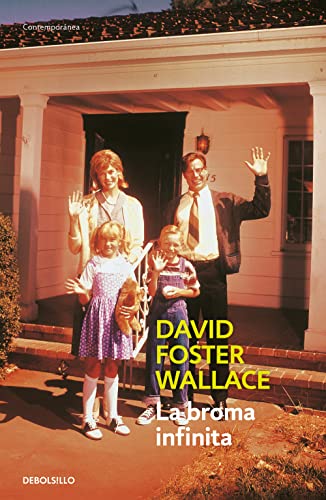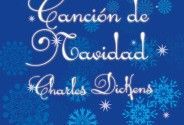Hay novelas que uno puede cerrar. Hay otras, como La broma infinita (1996), que no se terminan nunca, porque su eco sigue reverberando en la mente del lector mucho después de haber pasado la última página. David Foster Wallace no escribió una novela. Es más exacto decir que construyó un sistema nervioso hipertrofiado, un cosmos en estado de colapso, una cartografía de los excesos, adicciones, soledades y fracasos de una sociedad que se entretiene hasta la autodestrucción.
La trama —si es que puede llamarse así— se sitúa en un futuro próximo, en la América de la “Gran Concavidad” un territorio llamado la Organización de Naciones de América del Norte (ONAN) fruto de la fusión geopolítica de México y Canadá con los Estados Unidos. Allí el tiempo ya no se mide por años, sino por patrocinios, así por ejemplo están: “El año de la Muestra del Snack de Chocolate Dove”, “El año de la Hamburguesa Whopper”, “El año de la Ropa Interior para Adultos Depend”, etc. Es un mundo regido por el entretenimiento, el consumo y la ironía, donde el dolor está anestesiado por pantallas, drogas, publicidad y soledad.
En ese contexto apocalípticamente paródico, Wallace despliega dos hilos narrativos principales: por un lado, la vida en la Enfield Tennis Academy, una escuela de élite para jóvenes promesas del tenis, donde el talento convive con la neurosis, la competencia feroz y el aislamiento afectivo. Por otro, la vida en Ennet House, un centro de rehabilitación para drogodependientes, donde los personajes arrastran historias de trauma, culpa y redención posible.
El eje invisible —y perverso— que une estos mundos es una película. Una película tan irresistible, tan adictiva, que quien la ve una vez queda abducido por ella, incapaz de hacer otra cosa que verla en bucle hasta morir de inanición. Su título: La broma infinita. El responsable: James Incandenza, cineasta experimental, científico óptico, alcohólico crónico y patriarca de una familia quebrada.
Precisamente uno de los núcleos narrativos del libro gira en torno a la familia Incandenza, un modelo perfecto de disfuncionalidad elevada al cubo. Hal Incandenza, genio del lenguaje y del tenis, emocionalmente disociado, incapaz de comunicarse, es el eje sobre el que gira gran parte del libro. Pero a su alrededor gravitan otras figuras que expanden el sentido de lo que significa crecer —o naufragar— en un entorno emocionalmente erosionado.
Su hermano mayor, Orin Incandenza, jugador de fútbol americano y seductor compulsivo, representa otra forma de evasión: el sexo como adicción y el éxito como máscara. Vive en perpetuo exilio emocional, huyendo de la figura de su madre, Avril Incandenza, una mujer de inteligencia desbordante y perfeccionismo patológico, directora de la academia Enfield, con un amor intrusivo, casi tóxico, hacia sus hijos. Hay algo artificial, casi clínico, en su forma de ejercer el afecto, como si su amor fuera una herramienta de control. ¿Está acostándose con uno de sus alumnos? ¿Con el amante de su hijo? Wallace nunca lo confirma, pero lo sugiere con sutileza venenosa.
El hermano mediano, Mario Incandenza, es quizá el personaje más puro de la novela. Malformado de nacimiento, físicamente limitado pero emocionalmente luminoso, Mario observa el mundo con una mirada infantil y transparente. Es cineasta amateur como su padre, aunque desde una sensibilidad completamente distinta: donde James Incandenza creaba películas experimentales, frías, abstractas (entre ellas, una titulada La broma infinita), Mario filma momentos de afecto, sencillos y sinceros. Es la figura más cercana a una forma de bondad que no ha sido corrompida por el exceso de pensamiento ni por el vacío del entretenimiento.
El otro gran pilar de la novela es Don Gately, exadicto, excriminal, ahora trabajador de Ennet House, el centro de rehabilitación que comparte vecindario con la academia de tenis. Gately es un personaje inolvidable: corpulento, honesto, brutalmente humano. Su lucha diaria por mantenerse sobrio, por ayudar a otros sin poder salvarse del todo a sí mismo, constituye una de las líneas más conmovedoras de la novela. En él, Wallace muestra que no todo está perdido: que en medio del caos hay lugar para la dignidad, la lucha silenciosa, el perdón.
La voz narrativa de Gately se va imponiendo poco a poco, con una ternura que contrasta con la frialdad cerebral de Hal. A través de su recorrido por los Doce Pasos, Wallace examina con inteligencia y empatía la espiritualidad laica del programa de Alcohólicos Anónimos: no como solución mágica, sino como un marco de sentido frente a un mundo que ha olvidado cómo sostenerse en pie sin evasiones.
Y en el reverso grotesco de esta tragicomedia posmoderna están los Asesinos en Sillas de Ruedas (A.S.R.), una organización separatista quebequense, formada por antiguos artistas del circo mutilados a propósito para despertar compasión y lograr invisibilidad. Su propósito: hacerse con la copia original de la película La broma infinita, también conocida como “el Entretenimiento”, y utilizarla como arma de guerra, pues creen que las personas que la visualizan se quedan enganchados a la proyección, como una droga potentísima.
Los A.S.R. son uno de los elementos más extravagantes y, sin embargo, más inquietantes de la novela, porque representan el extremo de la lógica del espectáculo: si la diversión total puede aniquilar el deseo de vivir, entonces puede usarse como arma de destrucción masiva. Esa es la paradoja más escalofriante de la novela: el entretenimiento ya no es evasión, es mecanismo de control, droga de obediencia, trampa irresistible.
La estructura de La broma infinita es un ejercicio de resistencia para el lector. No hay línea recta, no hay desenlace claro. La historia comienza después del final, y las piezas deben ser reconstruidas como en un rompecabezas sin borde. Las famosas notas al pie no son solo un guiño irónico o un capricho estructural: son una parte vital del relato, una forma de multiplicar perspectivas (en un ejercicio narrativo delirante hay notas al pie de notas al pie y notas al pie que referencian otras notas al pie), desorientar jerarquías, romper la linealidad del tiempo. Leer esta novela es sumergirse en un mar de fragmentos, ecos, referencias cruzadas y vacíos intencionales.
Pero todo eso tiene un sentido profundo. Wallace no está jugando con el lector, lo está obligando a mirar de frente una cultura que ha perdido el hilo de su relato. En un mundo donde todo es ironía, hiperconexión y consumo, Wallace construye una novela que exige lo contrario: concentración, entrega, paciencia, vulnerabilidad.
La broma infinita es una de las grandes novelas de finales del siglo XX no solo por su ambición estilística, sino por su diagnóstico implacable de una sociedad al borde del colapso emocional. Las drogas, el deporte, la televisión, el sexo, el intelecto: todo sirve para no sentir, para no mirar hacia dentro. Hal fuma marihuana compulsivamente, Gately busca expiar sus culpas en el silencio, Orin salta de una mujer a otra como si la piel ajena pudiera salvarlo.
Pero lo extraordinario de La broma infinita no es solo su desmesura estructural o su capacidad enciclopédica. Es la manera en que Wallace escribe desde dentro de la mente contemporánea: una mente saturada de información, ironía, distracción constante, ansiedad de sentido. Cada frase está construida con la tensión de quien se sabe al borde del colapso. El estilo es febril, hilarante, técnico, lírico, preciso hasta el delirio. Las descripciones médicas, los procedimientos de los Alcohólicos Anónimos, los partidos de tenis, las alucinaciones, las vidas marginales, todo aparece descrito con la misma intensidad casi física.
La broma infinita es, por momentos, cruelmente graciosa. Pero bajo la comicidad siempre asoma la desesperación. La adicción, entendida como la imposibilidad de soportar el presente sin una sustancia, sin un estímulo externo, se convierte en la gran metáfora de una cultura que ha perdido el centro. La pregunta central de la novela —y de la vida, para Wallace— no es otra que esta: ¿cómo vivir sin anestesia en un mundo marcado por la hiperproductividad, el hiperconsumo y el hipercapitalismo? ¿Y cómo soportar el dolor, el aburrimiento, la tristeza, sin entregarse a los atajos de la evasión? Wallace no ofrece respuestas. Solo nos deja un espejo. Y un eco: La broma infinita no es un chiste, es una súplica disfrazada de novela.
En ese sentido, esta novela inmensa no es solo un diagnóstico de época, sino una búsqueda espiritual. Entre las ironías, las referencias a la cultura pop, los experimentos narrativos y las carcajadas oscuras, Wallace deja entrever una intuición profundamente ética: la necesidad de salir de uno mismo, de aprender a prestar atención, de cuidar al otro. Porque en La broma infinita nadie puede salvarse solo.
Quizá por eso, el lector de Wallace no sale indemne. No es una lectura fácil ni complaciente. Hay que atravesar la maraña verbal, las notas al pie, las escenas repetitivas, los discursos interrumpidos. Pero al final, uno entiende que esa dificultad forma parte del sentido. Leer La broma infinita es una forma de rehabilitación: del lenguaje, de la atención, de la mirada.
Y tal vez por eso es una novela imprescindible. Porque lo que Wallace construyó aquí no es solo una ficción brillante. Es un espejo deformado donde reconocemos nuestras adicciones cotidianas: al móvil, a la ironía, a la productividad, al entretenimiento sin fin. Y un susurro, apenas audible, que nos dice: hay otra forma de vivir. No más fácil. Pero tal vez más verdadera.
Wallace lo sabía. Por eso esta novela, con todo su dolor y su desmesura, sigue siendo un acto desesperado de amor por el lenguaje, por la conciencia y por la posibilidad —aunque sea remota— de una redención.
La broma infinita. David Foster Wallace. Debolsillo.
 Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales
Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales