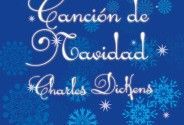Pocos autores han desafiado con tanta osadía los límites de la narrativa como William Faulkner. En Réquiem por una mujer (1951), el autor de El ruido y la furia o Mientras agonizo vuelve al condado de Yoknapatawpha —ese sur ficticio, denso y abrasado por la culpa— para adentrarse en un juicio, sí, pero no el que celebran los tribunales sino el que la conciencia le impone al alma humana. La novela comienza con una mujer negra condenada a muerte por asesinar a una niña blanca, pero en vez de centrarse en los hechos, Faulkner se sumerge en las causas profundas, los abismos de lo no dicho, lo heredado, lo oculto.
Temple Drake, la misma joven cuya brutal experiencia marcó Santuario, reaparece aquí ya adulta, casada, madre de familia, y decidida a interceder por la vida de Nancy Mannigoe, la criada convicta que ha asesinado a su hija. Lo que sigue no es tanto una investigación como una confesión, o incluso algo más íntimo y doloroso: un intento desesperado de comprender la propia responsabilidad, esa culpa que no prescribe con el tiempo ni se borra con los silencios.
A lo largo de las páginas, Faulkner despliega un recurso narrativo insólito: buena parte del texto no es narración sino argumentación, una extensa apelación de Temple al fiscal Gavin Stevens, escrita casi como una pieza teatral o una confesión a puerta cerrada. Y es en esta apelación donde se condensa el verdadero corazón de la novela. No hay suspense. La culpa no está en disputa. El crimen ya ha ocurrido, el castigo está en marcha. Pero el sentido de ese crimen —las cadenas invisibles que lo provocaron— aún no ha sido entendido.
Temple se enfrenta no solo a los hechos, sino a sí misma, a su vida construida sobre una mentira. Lo que leemos, entonces, no es tanto un testimonio como una súplica: ¿Puede una mujer redimirse a través del lenguaje? ¿Puede decirse todo, aunque las palabras lleguen tarde?
Faulkner, como en sus mejores obras, no teme hundirse en la espesura de lo moralmente ambiguo. No idealiza a Nancy ni convierte a Temple en heroína. En su universo, nadie está limpio. La violencia racial, la herencia esclavista, la hipocresía de la buena sociedad sureña, la represión del deseo, la maternidad frustrada, el instinto de conservación… todo eso bulle en esta novela breve y, sin embargo, abismal. En su economía verbal late una potencia comparable a la de una tragedia griega.
Hay también, como siempre en Faulkner, un uso singular del tiempo narrativo. El pasado irrumpe sin previo aviso, los recuerdos se mezclan con el presente, las voces se solapan. La linealidad se rompe porque la culpa, como la memoria, no respeta cronologías. Lo ocurrido ayer vuelve hoy, se confunde, se revuelve, y solo al final —si acaso— permite entrever una salida.
En el case de Temple, su historia siempre ha estado condicionada por lo que le sucedió ocho años atrás (véase Santuario). Su esposo Gowan le dice a Temple que él también lamenta su participación en la cadena de acontecimientos de hace ocho años, pero que el pasado es inmutable y ya pasó. Sin embargo, el tío de Gowan, Gavin Stevens, no puede estar menos de acuerdo con esa visión del pasado al afirmar con contundencia: «El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado».
La paradoja central del libro es devastadora: Temple intenta salvar a una mujer que ella misma ha condenado. Porque no ha sido ella quien la ha acusado, pero sí la que ha callado, la que ha vivido una vida cómoda ignorando las consecuencias de sus actos. El réquiem que anuncia el título no es solo por Nancy, sino por todas las víctimas que ha dejado el sur en su arrastrada historia de injusticias: mujeres, negros, niños, madres. Y también por Temple misma, cuya vida ha sido un simulacro desde aquel acontecimiento brutal de su juventud.
Leer Réquiem por una mujer es atravesar una zona de sombra. No hay redención fácil, ni perdón posible, pero sí una palabra al borde del abismo. Faulkner, que entendía como pocos el poder —y el fracaso— del lenguaje, ofrece aquí una de sus obras más singulares: una novela confesional, una pieza dramática, una indagación implacable en la culpa femenina, la maternidad rota y la memoria que no cicatriza.
Tal vez no podamos comprender del todo a Nancy. Tal vez Temple no consiga salvarla. Pero sí logra que la palabra recupere su función más antigua: la de dar testimonio. Y en ese acto, frágil pero feroz, late la dignidad de lo humano.
Réquiem por una mujer. William Faulkner. Alianza Editorial.
 Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales
Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales