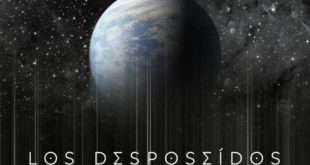Blade Runner vs Blade Runner: El sueño del unicornio
Recuerdo cuando tener Canal Plus era un raro privilegio del que gozaban sólo unos pocos, mientras que algunos achinábamos los ojos con el firme propósito de poder entrever lo que las rayas de la señal codificada permitían. Recuerdo cuando veía en pelis y series americanas cómo en EE.UU., entonces adolescentes como yo disfrutaban de millones de canales de televisión, algo que se antojaba fabuloso y maravilloso; luego, el futuro llegó a nuestros hogares y, curiosidades de la vida, el tener cientos de canales no ha supuesto otra cosa que el darse cuenta de que no hay nada digno de ver en el mundo catódico, hasta llegar a la paradoja de que uno pueda echar de menos el no tener televisión en absoluto. Recuerdo un hotel en el Puerto de Santa María. Allí sí que tenían descodificada la dichosa cadena. Yo me había empachado de patas de cangrejo la noche anterior y me quedé todo el día sólo en la habitación. En el Plus daban Blade Runner.
Ese fue el primer encuentro que tuve con la mítica película de Ridley Scott. Como tantas otras, llegó a mi vida con notoria premura y se clavó en mi recuerdo, tanto es así que, veintimuchos años después recuerdo perfectamente aquella emisión. Por más que no me enterara de lo que estaba viendo. Recuerdos que me han convertido en lo que soy, un cinéfilo empedernido con una malsana obsesión por la imagen; como los implantes aleatorios y manufacturados conforman la personalidad de los replicantes y les empujan a desear ser más humanos que los humanos.
Pero dejemos mis recuerdos y mis digresiones de lado.
Nos encontramos ahora en 2017, a dos años del futuro distópico que aventuraba Scott en el film de 1982, y se estrena la secuela de ésta: Blade Runner 2049. 35 años separan una de otra y en todas las publicaciones sobre cultura y cine que se precien de serlo, se habla del filme de Denis Villeneuve. Las primeras críticas se muestran taciturnas, cautelosas. Nadie dice grandes cosas de ella, pero tampoco se atreven a apalearla.
Y yo me enfrento a esta reseña ansioso por hablar tanto de una como de la otra, porque ambas me encantan.
Antes de continuar, aviso al ávido espectador de asistir al cine con la preclara virginidad que se enarbola hoy día como necesaria que no voy a dudar en desvelar el argumento y numerosos giros del film. Por aquello de dejar claro que no quiero «arruinar» la película a nadie.
Blade Runner (1982) es uno de esos filmes que gozan de más anécdotas durante su creación (y no precisamente dignas de recordar) que dólares se invirtieron en su presupuesto, uno de esos proyectos malditos que culminan en leyenda negra y que, al final, alimentan un mito. El rodaje fue un compendio de encontronazos entre unos y otros. Ridley Scott llegó de carambola y no le interesaban ni la historia ni los personajes; mucho menos el reparto, con el que, al parecer salió tarifando casi al completo. En lo único que volcó el cien por cien de sus esfuerzos fue en la construcción de los decorados y en la ambientación de una ciudad de Los Ángeles como un cementerio de gente aglutinada del que solo queda la esperanza de escapar. Harrison Ford -ese actor que, a pesar de contar con dos registros conocidos: con mohín y sin mohín, se hizo con uno de los papeles más codiciados de la década- ya empezaba a dárselas de estrella, no en balde estaba a punto de culminar su primer Indiana Jones, también tuvo lo suyo en el set, muy particularmente con su compañera de rodaje Sean Young, a quién, según dicen, maltrataba hasta el punto de llegar a las manos. Los presupuestos del rodaje bailaban y el guión cambiaba día sí y día también. Y los productores no tenían claro cómo iban a vender una película que, cada vez más, se alejaba del blockbuster que creían tener entre manos, lo que hacía que las tensiones en el rodaje fueran más y más insostenibles.
Pero, ¿de dónde sale semejante batiburrillo? Muy sencillo, de una novela escrita años atrás, en 1968 para ser exactos, por Phillip K. Dick: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que nunca llegó a alcanzar excesiva repercusión pero que sí atrajo desde un primer momento a la industria cinematográfica; nombres como Gregory Peck o Martin Scorsese se vieron vinculados a las primeras intentonas de llevar el libro a la pantalla. Periplo que terminaría finalmente en el libreto que escribió Hampton Fancher, quien, por cierto, no volvió a firmar nada considerable.
Las diferencias entre la novela y el filme son numerosas y darían para un artículo en sí mismo y, para no alargar hasta la extenuación el que nos ocupa, sólo mencionaré la absoluta negación del asunto religioso y la casi anecdótica presencia de los animales en la existencia postapocalíptica del texto de Fancher. Dos de los elementos más relevantes y potentes del original de Dick, que, a fin de cuentas, no quería sino hacer una elucubración post Guerra Mundial Terminal bastante tendenciosa y profundamente ecologista. Sólo hay que pensar que el verdadero interés que hace a Deckard aceptar el cazar a los androides (el término replicante es genuino del film) en la novela es poder comprar un animal real con el que sustituir a su oveja eléctrica.
Sea como fuera, el mismo Dick -por cuya fama no era precisamente demasiado fácil de convencer- pudo ver el set del rodaje y veinte minutos del filme de Scott ante lo cual, dice la leyenda, lloró y dio todas sus bendiciones al director que, según sus palabras, había capado a la perfección el espíritu de su novela. A pesar de ello, Dick moriría sin ver Blade Runner acabada.
Con todo, la película fue un fracaso rotundo. La crítica la destruyó y el público parece ser que tiraba palomitas contra la pantalla y profería insultos antes de marcharse airado de las salas.
Y se produjo el milagro. Los firmes defensores de la película fueron reclutando un ejército de admiradores que confirió a Blade Runner la categoría de película de culto que la ha llevado hasta nuestros días como mucho más, como un clásico indiscutible de la ciencia ficción. Y del cine, sin más. Curioso término, el de film de culto, al que prometo que dedicaré un artículo en profundidad más adelante.
Semejante fenómeno, como es natural, resulta de difícil análisis, puesto que su mito juega en contra de cualquier objetividad. Pasamos por alto agujeros de guion, incoherencias argumentales e incluso fallos de raccord que ante otra película haría que saltaran las alarmas. ¿Qué más nos da que se hable de seis replicantes al principio del filme, menos uno que murió en la huida de las colonias y que, durante el desarrollo, Deckard sólo busque a cuatro; cuando sabemos que el guion fue cambiando a lo largo de todo el proceso y que, por falta de fondos no se pudo rehacer lo que ya estaba terminado?
No hay que engañarse, Blade Runner es un filme terriblemente farragoso, de dudoso discurso y complicado engranaje, que hace en su totalidad una obra de difícil comprensión -hay que tener en cuenta que, por entonces, no era fácil encontrar una cinta de ciencia ficción que se tomara demasiado en serio, más aún después del boom de Star Wars-. Sus circunstancias son, evidentemente, las causantes de semejante ensalada. Y es que, dejando de lado el baile de replicantes a los que retirar y sus derrapes en el guion, resulta inevitable el reparar en la poco coherente estructuración de la película, pero es que nos encontramos ante una de las películas más remontadas de la historia del cine, y resulta sorprendente que se lleguen a catalogar hasta siete versiones diferentes: montaje del director, edición especial, montaje definitivo…una versión misteriosa de cuatro horas (¡cuatro horas!) de la que se habla pero que parece ser que nadie ha visto, etcétera; y además está el asunto del final que impusieron en el estudio y para el que se utilizaron los famosos planos de descarte del rodaje de El resplandor (anécdota que me parece FASCINANTE: imaginemos la dramatización: Nos hacen falta unos planos de un espacio alejado de la ciudad… ¿qué os parecen éstos de bosques idílicos, montañas, lagos y ríos que ya están rodados…. Oye, que ha habido un holocausto nuclear y la Tierra es inhabitable…. Bueno, da igual, tú ponlos.); o, la también muy discutida secuencia del unicornio que parece ser que salía de Legend, también de Scott.
En fin, un lío del que, contra todo pronóstico y, sobre todo, pasando el tamiz del tiempo, podemos disfrutar hoy en día como un producto con un universo poliédrico y críptico, que nos ha legado una inmensa amalgama de imágenes hipnóticas que conforman uno de los productos más problemáticos y polémicos de la historia del cine; una película que marcó un antes y un después en la ciencia ficción y que, para mí lo más relevante de todo, hizo que este género pudiera ser tenido en cuenta como serio.
Pocos filmes pueden esgrimir el ostentar un récord de imágenes icónicas, de ser referentes de la moda, de la música, de la arquitectura. Pero es que además, Blade Runner goza de algunas de las secuencias más inolvidables de la historia (el tiroteo a Zhora atravesando lunas; el monólogo de Roy Batty, con las consiguientes anécdotas: que si se lo inventó sobre la marcha, que si la paloma estaba mojada y no podía volar y se tuvo que hacer el pastiche en posproducción; el accidentado maquillaje de Pris que casi le cuesta un ojo a Daryl Hannah, etcétera) cimentadas en una profunda reflexión deontológica sobre la humanidad en sí misma: ¿Hacen los recuerdos y las experiencias la verdadera humanidad de nuestra especie? ¿Pueden seres creados sintéticamente y con fecha de caducidad impuesta artificialmente ser considerados personas? Blade Runner se aferra a la melancolía del recuerdo para responder a estas preguntas, y lo hace no sólo esgrimiendo el ansia de los replicantes, sino también en la representación de un mundo que ha asumido su debacle y del cual huyen los humanos hacia las colonias del mundo exterior, dejando atrás mucho más que las fotos del apesadumbrado Leon Kowalski y planteando a los humanos la duda de cuántos de nosotros pasarían el test Voight-Kampff.
Ante semejante tótem del cine, con su leyenda negra a cuestas y un batallón de fans que más que admiración profesan fe, el rumor de una secuela sobrevolaba por la decadente industria hollywoodiense desde hace tiempo. En un mundo que parece no tener más apuesta que la nostalgia (es alucinante el revival de los ochenta que estamos viviendo) y los superhéroes, resulta lógico que quisieran meterle mano a un título que llene las salas casi con certeza, aunque sólo sea por la curiosidad de ver lo que han hecho con ella. Aunque, pasadas varias semanas desde su estreno, parece ser que el tiro les ha salido por la culata.
El regalo envenenado se lo concedieron a Denis Villeneuve, director canadiense de referencia que ha sabido hacerse un nombre en tiempo récord con su excelente filmografía. Capaz de dotar de un excelente pulso dramático a sus filmes y de renovar el lenguaje del thriller con películas excepcionales como Incendies o Prisioneros, o incluso llevarlo al terreno de la televisión con su fabulosa serie Big Little Lies.
El resultado, que no ha convencido a todos como cabía esperar, nos lleva a un mundo aún más modernizado y aséptico, a pesar de que el clima ha devastado aún más lo que quedaba del planeta Tierra. Los replicantes siguen siendo blanco de los Blade Runners e incluso algunos androides como K (Ryan Goslin), son ahora los encargados de retirar a los pellejudos. El conflicto principal se desata en el momento en que K comienza a dudar de sus orígenes y a imaginar que es el hijo que tuvieron en el exilio Deckard y Rachael, quien, como ya se aventuraba en la original, era una replicante tan especial que incluso tenía aparato reproductor. La némesis de esta entrega será Wallace, obsesionado por conseguir humanoides que puedan gestar.
Villeneuve rehusa repetir clichés (a Dios gracias) y firma una película que no cae en el “homenaje” constante, huye de la réplica (nunca mejor dicho) de las fórmulas que funcionaban en la primera y asienta su discurso en una arquitectura armónica que se conforma como su leit motiv. Todo lo que era caos y superpoblación en la primera, es ahora orden y soledad (incluso en secuencias como la de la fábrica, en las que hay miles de personas, el director impone una organización que apela a lo desolador). La apuesta estética es contundente, de líneas rotundas y espacios fastuosamente diseñados, de colores que aturden al espectador y hacen las delicias de los escrutiñadores de planos hipnóticos (y los asiduos a balnearios de lujo), pero sobre todo, reside en ella una lentitud y un ansia contemplativa que llega a la sala como maná ante tanto ruido y sobreexcitación cinematográfica. Es posible que uno eche de menos un poco del encanto sucio de la predecesora, es inevitable el ir al cine buscando las reminiscencias del noir trasnochado del film de Scott, ese halo que se filtraba por las persianas venecianas, esos humos de cigarro a contraluz que recordaban al cómic, a Huston, a la fotografía de John Alton y a la referencia última e ineludible: Edward Hopper.
Pero el enfoque de Villeneuve nos habla de una sociedad (la nuestra, a qué negarlo) que esconde sus miserias bajo las líneas sinuosas y depuradas de la i-tecnología. Resulta absolutamente coherente que Scott viera el futuro extremadamente barroco y sucio, a fin de cuentas, los ochenta apuntaban a lo recargado; ahora, Villeneuve nos cuenta que la Tierra en 2049 seguirá bajo las inclemencias de un clima que hace casi imposible la vida, aunque la tecnología lo disfrazará de obtusas líneas de delicada apariencia post dictadura Apple. Y continúa jugando con la memoria y la melancolía de la decadencia de una humanidad condenada a huir de la Tierra, llevando su visión a través de un desierto de profunda belleza, un paseo por lo antropomórfico abandonado y desolado; ya sean en las esculturas bajo la arena o en los hologramas en la fabulosa -y llamada a encumbrarse como hito del cine- secuencia de la persecución en el hotel.
Más allá de lo estético -baza innegable que posiciona al film como uno de los más interesantes del año- el film del canadiense nos plantea nuevos debates filosóficos acerca de la humanidad, en esta ocasión, como era de esperar, no resultan tan chocantes ni tan rompedores, pero también tienen su interés: de entre los cuales, el amor entre un androide (K) y su holograma de compañía (Joy, Ana de Armas, fabulosa) se alza como la subtrama de guion que más interés despierta. Seguido de cerca por el planteamiento de la posibilidad de una rebelión de replicantes que reivindican su libertad. Pero sobre todo, el film ostenta un tramo final fastuoso desprovisto de artificio, depurando la acción hasta una forma de alambicada tristeza y la premura a una cadencia cansada (es curioso, el film es lento, pero no aburre) de tajante ritmo y solidez reverencial. Y todo ello recala y se sublima en una de las más bellas y nostálgicas escenas que haya tenido el placer de disfrutar: la presentación de la réplica de Rachael ante los ojos de Deckard. Un guiño al Vértigo de Hitchcock con la voz de la repudiada Sean Young, de la cual han revivido sus rasgos faciales gracias a la más depurada técnica de animación digital (sobre modelo humana, eso sí).
Blade Runner 2049 sienta cátedra y se desnuda, autoconsciente de lo que es, haciendo gala de su carácter de replicante de un icono de la historia del cine. Dejando al tiempo su discurso, mucho menos romántico y considerablemente más cínico que el de la original. Esperando que sus imágenes no se pierdan en el olvido como lágrimas en la lluvia.
 Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales
Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales