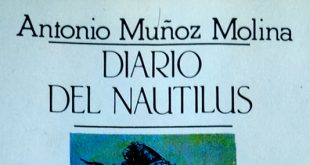Tenía la mirada amable, los labios prietos, la sonrisa presta y un aire de sabio inmediato y cachondo que cautivaba. Lo veo ahora en un retrato que le pintó Antonio López García en 1954, y en sus ojos ausentes nos transmite un gesto entregado a la nostalgia, a sus recuerdos que ahora ya son parte de nuestros recuerdos. Porque lo que hace a un escritor universal es la capacidad de transformar su mundo, pequeño, sencillo, casi intranscendente, en un molde donde se fraguan nuestras vivencias más íntimas, aquéllas que tenemos todos en común.Hace muchos años, mientras hojeaba una revista, me paré a leer un cuento suyo, Dietario de unos bostezos, y en ese momento supe que yo quería escribir como él. Más tarde comprendí que eso era imposible. Comencé a leer todas sus novelas, todos sus cuentos, con una voracidad que no recuerdo con otro escritor. Luego seguí releyéndolo, parándome en cada párrafo, degustando su prodigioso fraseo, su estilo inconfundible. Sospecho que el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es releerlo, porque eso significa que ha entrado en nuestras vidas con la intención de quedarse, como un amigo, y en ese sentido, Francisco García Pavón nunca me ha abandonado.
En aquellos años sesenta de duro realismo social, donde las novelas tenían más valor por su compromiso que por su mérito literario, García Pavón supuso una revolución: demostró que era posible compaginar la áspera memoria de la tierra y la diversión, nos emocionó contándonos historias de la gente sencilla con un lenguaje que bebía de las mismísimas fuentes cervantinas. Y en ese tiempo de mezquindad y censura, tuvo la valentía de decir lo que pensaba a través de sus libros con una gracia sutil y brillante que saltaba cualquier obstáculo. Algunos de los mejores momentos de mi vida de lector los he disfrutado leyendo las sabrosas filosofías de sus personajes, sus opiniones sobre la política, el sexo, las relaciones familiares, escritas siempre a contracorriente, pero con una sensatez sinónima de la inteligencia que burlaba la censura más estricta.
Hay escritores que son una literatura y un mundo y un territorio. Igual que me acerco al Sur de Faulkner y al Londres victoriano de Dickens, La Mancha de García Pavón se despliega ante nuestros ojos con esa gama de colores ocres y pardos de la paleta de Antonio López Torres, y consigue imaginar un mundo sencillo con palabras deslumbrantes. Pensaba Borges sobre la novela policial que es irrisorio que una adivinanza dure más de trescientas páginas, que ya es mucho que dure treinta. García Pavón lo sabía, y por eso, en sus novelas de Plinio, el “caso” es lo de menos. Lo importante es la intensidad del ambiente, el carácter de los personajes, el inolvidable paisaje que los envuelve.
A veces, el destino se escribe con signos caprichosos que ningún dios sabría descifrar. A García Pavón le fue a visitar el olvido. Nos cuenta su hija Sonia que en sus últimos años, trataba de escribir una novela sobre un asesino desmemoriado, pero que cuando acababa un párrafo, tenía que volver a leérselo porque no recordaba lo que había imaginado momentos antes. Su materia prima, la memoria, se le fue apagando, como si todos sus recuerdos se le hubieran ido quedando diseminados entre las páginas de sus libros y no le quedaran más dentro de la cabeza.
Paradójicamente, su pasado ha sido mi presente y mi futuro será su memoria, y en esa cadena que se sucede cada noche y cada día a todos nos llegará nuestro olvido, pero sus relatos quedarán para siempre. Cuando alguien me pregunta qué libro estoy leyendo, siempre menciono un título de Francisco García Pavón.
 Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales
Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales