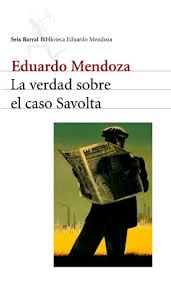La verdad sobre el caso Savolta: la novela más influyente de la literatura española del último cuarto del siglo XX
Nunca se llega a saber qué parte de suerte acompaña al éxito literario. Queremos creer que los valores intrínsecos de un libro o el talento de un escritor son la única explicación de su notoriedad, pero visto con la perspectiva que otorga el tiempo, parece como si un duendecillo inaprensible campara a sus anchas por la vida en forma de azar, otorgando su gracia a determinados hechos, experiencias o situaciones que, sin su capricho, habrían condenados al olvido a la más inspirada obra.
Cuando el 23 de abril de 1975 se presentaba en las librerías españolas la novela de un perfecto desconocido, Eduardo Mendoza, traductor de la ONU en Nueva York y ex asesor jurídico de un banco de medio pelo, era imposible adivinar que se convertiría en la novela más influyente de la literatura española del último cuarto del siglo XX. Su fecha de publicación fue fundamental para ello.
Apenas nadie recuerda cómo era el panorama literario en aquella España de principios de los 70, lo cual es lógico puesto que lo podemos resumir en dos palabras: un secarral.
Acomplejados por el boom de la narrativa hispanoamericana, los novelistas españoles trataban de encontrar caminos novedosos por los que se hicieran notar, pero las comparaciones (esta vez sí) eran odiosas: las librerías exhibían ejemplares de Julio Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, José Donoso, Roa Bastos, Guillermo Cabrera Infante. A ellos se sumaba el progresivo descubrimiento de otros escritores hasta entonces casi secretos: Borges, Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Juan José Arreola, Onetti.
El idioma era el mismo, pero en las manos de los hispanoamericanos tenía una flexibilidad, una frescura, una seducción que era muy improbable encontrar en la rancia estética realista que se ofrecía en España desde hacía décadas. En definitiva: en un país en el que casi nadie leía, absolutamente nadie leía a los autores españoles porque, aparte de tostones, eran infumables. Que el escritor más seguido fuera José María Gironella no decía mucho de las letras españolas.
Volvamos a 1972. Carlos Barral, inspirado editor y artífice comercial de aquel boom hispanoamericano (aunque tampoco había que ser un lince para descubrir a tales escritores) reconocía que en aquellos momentos sólo llegaban a su despacho originales de escaso valor literario, “libros mediocres, malogrados en un materialismo antiguo, marcado por un lenguaje irresistiblemente envejecido”, o al contrario, “gratuitamente experimentalistas, de un experimentalismo improvisado, frívolamente imitativo”. En resumen: “Parecen todas novelas velozmente escritas y con un mundo cultural de referencias de bachiller más o menos aprovechado y de lector de dudosas traducciones”.
Suponemos que expurgando entre aquellos originales, Carlos Barral ideó lanzar una nueva operación comercial similar a la que realizó en su momento con los escritores hispanoamericanos, aunque con autores españoles, en su mayoría jóvenes. Para ello se valió de la ayuda de la editorial Planeta y del malogrado José Manuel Lara, hijo. No está de más recordar que Barral entonces poseía su propia editorial, Barral Editores, que no debemos confundir con la conocida Seix Barral.
El lanzamiento se produjo por todo lo alto en el hotel Ritz bajo la etiqueta de la “Nueva novela española” y básicamente consistió en la publicación de 17 títulos que paso a enumerar y que se supone que era lo más granado de aquel momento, novelas que abrirían camino a la futura narrativa en España. Reto al lector a que descubra cuántos de estos libros ha leído, o en su defecto, de cuántos de ellos recuerda su mera existencia, o en el peor de los casos, cuántas obras conoce de los escritores de esta lista:
La última llave, de Federico López Pereira.
Punto de referencia, José Antonio Gabriel y Galán.
La espiral, de Javier del Amo.
Yo maté a Kennedy, de Manuel Vázquez Montalbán.
Alimento del salto, de Javier Fernández de Castro.
El juego del lagarto, de Carlos Trías.
Walter ¿por qué te fuiste? de Ana María Moix.
Invitado a morir, de Ramón Hernández.
Diálogos del anochecer, de José María Vaz de Soto.
Las lecciones de Jena, de Félix de Azúa.
Rey de gatos, de Concha Alós.
También murió Manceñido, de Ramón Carnicer.
El gran momento de Mary Tribune, de Juan García Hortelano.
Ocho, siete, seis, de Antonio Ferrés.
Los argonautas, de Baltasar Porcel.
Laberinto levítico, de Germán Sánchez Espeso.
Celia muerde la manzana, de María Luz Melcón.
Ante todo, muestro mi respeto por estos escritores (yo sí he leído los 17 libros y uno es excelente) pero insisto en que las comparaciones en este caso son odiosas ya que en ese tiempo llamaban a gritos desde los estantes de las librerías o estaban a la espera de hacerlo obras como Conversación en la Catedral o Pantaleón y las visitadoras, de Vargas Llosa, Yo el Supremo, de Roa Bastos, Terra Nostra, de Carlos Fuentes, La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, de García Márquez, Octaedro, de Julio Cortázar, Palindroma, de Arreola, El libro de arena, de Borges o la edición de los Cuentos Completos de Onetti.
Precisamente los modos y maneras de los escritores hispanoamericanos, cuya libertad e imaginación estructural y argumental son conocidas y reconocidas por todos, fue la que terminó llevando a la literatura española de principios de los 70 a un callejón sin salida.
Sin duda Rayuela es una gran obra, y parte de su encanto radica en su peculiar estructura, a veces caprichosa pero casi siempre eficaz. Vargas Llosa concibió una novela excepcional, La casa verde, como una especie de puzzle en el que distintas historias parecían independientes entre sí hasta que, no sabemos cómo, terminaban por unirse en la mente del lector gracias a esa técnica prodigiosa que posee el escritor peruano. El otoño del patriarca, de García Márquez, mantiene un discurso casi alucinatorio de cerca de 300 páginas en extensos capítulos donde no hay un solo punto y aparte.
Estas obras, y tantas otras procedentes de América, mostraban tal desparpajo casi insultante en su composición y temática que llevaron a creer a otros escritores menos avezados que se trataban de puros experimentos narrativos, y que por ese mero hecho, ya transmitían a la novela su categoría de obra maestra.
Lo que en América supuso una renovación de la literatura en lengua española, fue tomado a la tremenda por ciertos escritores españoles, algunos de ellos veteranos, que creyeron que una buena novela moderna consistía en una continua carrera de obstáculos para el lector, que debía quedar encantado con su propio coraje de haber llegado a la página 50 sin haber necesitado la ayuda de un balón de oxígeno.
Tal vez el caso más conocido fue Oficio de tinieblas 5, de Camilo José Cela, escrito de tal forma fragmentaria que el autor tuvo que tomar prestada de Leibniz la palabra mónada para poder dar nombre a aquellos innumerables párrafos que no llevaban a ninguna parte y que Cela trató de justificar diciendo que eran “la purga de mi corazón” y “el acta de defunción de mi maestría”. Afortunadamente, su maestría retornó una década después, a pesar de la purga que había endilgado a sus lectores con semejante novela.
Más acierto tuvo en estas lides Gonzalo Torrente Ballester, autor por entonces desconocido a pesar de llevar 30 años de carrera como escritor. Su novela La saga/fuga de J.B. no es que sea un dechado de claridad expositiva (las primeras 100 páginas son un reto a la paciencia), pero al menos ofrecía una forma muy española de ver la realidad, como es la ironía, de manera que su obra era una monumental parodia de todos aquellos estilos narrativos en boga, realizada desde la inteligencia y el buen sentido del humor.
Con menos suerte o talento aparecieron otros escritores más jóvenes, empachados por obras que digirieron mal tales como el Ulises de Joyce, las novelas de Faulkner, las ocurrencias de Boris Vian y las novedosas aportaciones de los escritores hispanoamericanos, en una especie de mezcla de pólvora mojada intragable para cualquier tipo de lector y, en todo caso, nada memorable para la casi inexistente narrativa española, una vez fallido el intento de Barral anteriormente descrito por evidente falta de talento.
Creo que los títulos pueden darnos alguna pista acerca del contenido e intención de estas novelas, no necesariamente inaguantables, pero escritas a propósito para que su lectura fuera lo más desesperante y complicada posible. Queremos recordar El león recién salido de la peluquería, de Antonio Fernández Molina, Cuando 900 mil mach aprox y De vulgari Zyklón B manifestante de Mariano Antolín Rato, Experimento en Génesis y Síntomas de Éxodo, de Germán Sánchez Espeso, Crónica de la nada hecha pedazos, de Juan Cruz Ruiz o La circuncisión del señor solo, de José Leyva. Precisamente este último autor sevillano publicó en 1973 la novela titulada Heautotimoroumenos que al decir de un crítico de la época era “una creación más próxima de la psiquiatría que de la literatura”.
Salvo contadas obras (no vanguardistas), los estertores del experimentalismo y una inexistente exigencia de calidad dejaban el panorama literario español sumido en el caos y con ello allanaban el camino para recibir una novela de las características de La verdad sobre el caso Savolta. Sólo faltaba un detalle: que alguien rescatara el original de los polvorientos archivos de Seix Barral, donde llevaba olvidado casi dos años.
Otras reseñas en Cicutadry acerca de La verdad sobre el caso Savolta:



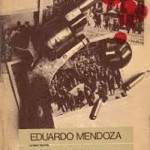

Otras reseñas en Cicutadry sobre Eduardo Mendoza:


 Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales
Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales