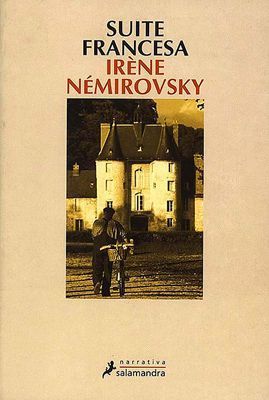
Todos sabemos que el ser humano es complejo, múltiple, contradictorio, que está lleno de sorpresas, pero hace falta una época de guerra o de transformaciones para verlo. Es el espectáculo más apasionante y el más terrible del mundo; el más terrible porque es el más auténtico. Pura autenticidad fue lo que nos dejó Irene Némirovsky (1903-1942) en la que sería su obra póstuma e inacabada, Suite francesa (1942) porque la historia que trató de contar era la historia que estaba viviendo su país de adopción, Francia, en el mismo momento de la escritura. No es, por tanto, un ejercicio de memoria, sino un relato vivo, carnal, como es la invasión de un país por otro, la guerra, la convivencia entre vencedores y vencidos.
Estremece pensar lo que hubiera sido esta novela si uno de los protagonistas de la misma, los alemanes, no hubieran acabado con su propia vida en Auschwitz. La novela estaba concebida como una sinfonía de cuatro movimientos, dos de los cuales pudo escribir, pero a la que la muerte puso fin precisamente cuando la autora pensaba relatar el desarrollo de la guerra, sin pensar que ella sería una de sus víctimas.
De alguna manera, Suite francesa tiene el dinamismo del reportaje sin caer en su facilidad, como si se pudiera contar la realidad del día a día con la profundidad con que se escribe una narración literaria. En ese sentido, la novela es un documento de gran valor, porque muchas de las historias que cuenta pasarían en la vida real de una u otra forma, e Irene Némirovsky no quiso dejar pasar la oportunidad de mostrar su innegable talento, con la evidente dificultad de no poder soslayar la distancia necesaria para valorar los hechos una vez que el tiempo los ha puesto en su sitio.
Pero ante nada se detiene la inteligencia y el genio de Irene Némirovsky: contó lo que pudo contar, lo que hasta el momento de su asesinato pudo ver. Primero, la invasión de Francia por las fuerzas alemanas, pero no desde un punto bélico o histórico sino, con mucha más sutileza, desde el punto de vista de los que sufrieron ese asalto. De esta forma, pasa a relatar la huida de París de algunos de sus habitantes ante la inminente entrada de los alemanes en la capital francesa. Y lo hará desde muy distintas perspectivas: desde la familia adinerada que se dirige al sur con su coche, sus mayordomos y lo mejor de su vajilla y sus joyas, hasta los modestos empleados de banca que se ven forzados por una jugarreta del destino a emprender el viaje a pie sin saber el destino que les espera.
Esta primera parte está formada por diferentes capítulos contados desde la perspectiva de esos distintos personajes, que de alguna manera se entrecruzan y, en cualquier caso, se encuentran en la misma situación, que es huir de sus hogares. Pero la manera de afrontar esa huida será muy diferente según los casos, ya no por los medios que se utilizan, sino también por las actitudes con que se afrontan los hechos: el escritor megalómano que solo está pendiente de que no se pierda sus manuscritos y que va pisando fuerte, con el dinero por delante, en hoteles de alta categoría, hasta el cura que tiene que encontrar un lugar donde esconder a treinta niños huérfanos de una obra de caridad. De la bailarina que halla sin esfuerzo lugar donde refugiarse al amparo de su cuerpo hasta el adolescente que huye de su familia para alistarse en el ejército, ebrio de ira y patriotismo. Unos no querrán asimilar la pérdida de su estatus; otros, solo querrán sobrevivir a costa de lo que sea.
Más concentración ofrece la segunda parte, llamada paradójicamente «Dolce»: ya se ha firmado el armisticio, Francia ha quedado ocupada por los alemanes y muchos franceses se prestan a colaborar con el enemigo, bien por conveniencia, bien por creencias. En este caso hay dos historias con un común denominador: dos familias que tienen que acoger en su casa a sendos oficiales alemanes.
Una de las familias está formada por un matrimonio en el que él ha luchado hace pocas semanas contra el invasor que ahora pisa su casa; la otra familia, una mujer joven y su suegra, esperan tener noticias del hombre de la casa, que posiblemente haya quedado prisionero de los alemanes. Las dos familias tienen motivos suficientes para odiar al oficial que ocupa sus casas, pero sin embargo, con el roce y la franca actitud de los oficiales, se produce un efecto extraño: las dos mujeres jóvenes van comprendiendo poco a poco a sus huéspedes porque el día a día les ofrece una visión generosa de ese ser humano que es igual a tantos otros, pero cuya circunstancia, también desagradable, les ha obligado a permanecer fuera de su país y del calor de sus familias. Por otro lado, está la actitud de los vencidos, su orgullo, su rabia o su complacencia. Nadie en esta novela es bueno ni malo, sino humano. Hay vencedores y vencidos, pero no inocentes y culpables.
Lo que resulta sobrecogedor de esta parte de la novela es la compresión que Irene Némirovsky tiene respecto a los alemanes: nos viene a decir que son individuos que, aisladamente entendidos, no hacen mal a nadie sino, más bien al contrario, se muestran amables y cariñosos. No es el Tercer Reich el que llega todas las noches de maniobras, sino un hombre que muestra sin dificultad sus sentimientos. Conociendo la posterior muerte de la autora en una cámara de gas, se hace un nudo en la garganta leer estas páginas tan piadosas respecto al enemigo, aunque no le falte razón.
El asesinato de uno de esos oficiales a manos de uno de los protagonistas será el punto de inflexión en esa delicada convivencia que hasta ese momento se producía entre alemanes y franceses: la muerte pone a las personas en su sitio, en su bando correspondiente. Pero la escritora nunca se deja llevar por el rencor hacia una masa de hombres, por justificado que sea, por motivo de su raza o su nacionalidad. Lo que realmente querían los franceses en ese momento, quiero decir, los ciudadanos franceses, era que los suyos volvieran del campo de prisioneros, que no existiera escasez de víveres ni mercado negro; los alemanes, solo querían alcanzar la paz. Eso siempre desde el plano del individuo, que es el punto de vista que la narradora escogió para su historia. Y tal vez, esa sea la única historia real.
Como escribió Irene Némirovsky en su diario, dos meses antes de ser gaseada: «No olvidar nunca que la guerra acabará y que toda la parte histórica palidecerá. Tratar de introducir el máximo de cosas, de debates… que puedan interesar a la gente en 1952 o 2052.» Como ella vaticinó, en el siglo XXI nos sigue interesando ese debate entre las conductas de los vencedores y los vencidos y sobre la inutilidad de la guerra gracias a novelas como la que ella escribió.
Suite francesa. Irene Némirovsky. Salamandra.
 Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales
Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales



