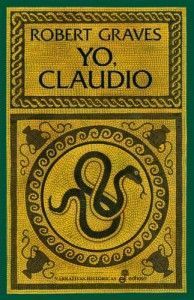Antes del actual boom de la novela histórica, existía la novela histórica. Uno de sus máximos cultivadores fue Robert Graves (1895-1985), que aunque se consideraba a sí mismo como poeta, creyó encontrar en la historia una inspiración lírica que le diera un nuevo significado a la narrativa. Los hechos históricos son innegables, parecen inmutables, pero dependiendo de la voz narrativa, éstos pueden ser vistos con otra mirada, pueden ser redescubiertos con un brillo distinto.
Graves comenzó su particular visión de la historia acercándose al Imperio Romano, quizás el mejor documentado de la antigüedad. Y lo quiso hacer desde un punto de vista inaudito: el del un personaje importante y a la vez relegado, marginal. Así nació Yo, Claudio (1934), una portentosa novela que convence desde el principio, porque promete narrar los hechos tal y como fueron y no como pasaron a la historia, deformados por historiadores aduladores. No hay más que leer el principio para reconocer que no se nos va a dar gato por liebre:
Yo, Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico Esto-y-lo-otro-y-lo-de-más-allá (…) fui conocido de mis parientes, amigos y colaboradores como «Claudio el Idiota» o «Ese Claudio» o «Claudio el Tartamudo» o «Cla-Cla-Claudio», o cuando mucho, como “El pobre tío Claudio».
Es decir, el esplendor de Roma será contado por el tonto, el marginado, el invisible a los ojos poderosos de los reinantes, pero por ello mismo, por su propia marginación, será el único que pueda acceder a los entresijos del poder, a la sucia realidad sobre la que estaba edificado el Imperio Romano.
Éste es el gran mérito del libro, y por ello, entre otras cosas, es una obra maestra y una fuente inagotable de inspiración que cambió la literatura histórica hasta nuestros días. Robert Graves fue, posiblemente, el primero en comprender que la historia era un manantial inagotable de historias siempre y cuando se supieran contar con la suficiente dosis de sutileza e imaginación para un público lego en conocimientos históricos. No hay que decir que a este mérito iniciático hay que unir una destreza narrativa envidiable, una fuerte dosis de erudición y un pulso vigoroso en el arte de crear el clima exacto para hacer verosímil el relato.
Porque la máxima dificultad a la que se debió enfrentar Graves fue hacer creíble la extravagante y caprichosa vida de los emperadores romanos, conciliar la psicología del lector actual con las conductas poco menos que repugnantes de los gobernantes del Imperio. Y en esa tarea, inteligentemente, no se dejó arrastrar por los golosos anacronismos propios del género. La historia está contada escrupulosamente por una mente de su tiempo, que abarca del año 41 a.C. al 10 d.C. De hecho, Claudio se nos presenta como un historiador minucioso (que lo fue en la realidad) que cuenta los hechos con el lenguaje y la manera de aquel momento. Y además lo hace eludiendo otro atractivo: no cae en la conmiseración. Es difícil identificarse con Claudio porque, sencillamente, Claudio aparece muy poco en esta historia, es decir, solo en los momentos en los que es precisa su presencia.
Él, lo que quiere, es contar sencillamente lo que ocurrió desde que nació hasta que fue nombrado emperador, y por tanto, los protagonistas serán otros, no él mismo. Cuando él nace, gobierna el Imperio Octavio Augusto, o mejor sería decir, su esposa Livia, que se convierte de alguna manera en la auténtica protagonista de la novela. No contará grandes hechos, sino la intrahistoria de las familias Claudia y Julia, un auténtico hervidero de ambición y crueldad.
No hay muertes en el campo de batalla, ni siquiera muertes naturales, sino simple envenenamiento para que la historia siga el curso ordenado por la extremada codicia de unos pocos. De alguna manera, Graves, o Claudio, nos está diciendo que la historia del Imperio Romano fue así, como lo cuenta, pero que pudo ser de otra manera muy distinta si no se hubieran dado las circunstancias, muchas veces fortuitas, que se dieron. He aquí uno de los mayores atractivos de esta novela.
Otro, no menos importante, es la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Ya hemos dicho que la historia de Roma está sobradamente documentada, pero quienes no somos expertos en la materia podríamos mantener la duda ante la serie de atrocidades que se cuentan. ¿Qué sabemos realmente de Livia o de Calígula? ¿Lo que dicen los libros de Historia o lo que nos contó Robert Graves? ¿O son las dos cosas la misma cosa? Es más, ¿no será Claudio, el tonto, el tartamudo, un resentido que explica la historia como más le interesa para salir airoso? Robert Graves contesta a estas preguntas con un relato rotundo en el que no deja dudas acerca de su veracidad. El lector se convierte a la fe de Graves, al punto de vista de Claudio, con suma facilidad, porque el escritor sabe rellenar los huecos de la historia, las secretas causas que hacen posible los efectos que todos conocemos.
Los personajes no son títeres que maneje Graves a su antojo, sino que son ellos los que manejan la trama, poderosos, bien perfilados, carnales, auténticos. Un personaje como Livia, depravada y cruel, se le hubiera ido de las manos a cualquier escritor con menos talento que Graves. Es la protagonista de la novela, que no de la Historia.
Algo parecido ocurre con Calígula o con Octavio Augusto: cabe la tentación de hacer un retrato conscientemente deformado de su persona, apetitoso para el lector, siempre ávido de emociones fuertes. Sin embargo, Graves sabe dosificar la atención del lector con un recurso impecable y sutil: la novela no parece una novela, sino que está contada como un libro de Historia. Apenas hay diálogo, y cuando lo hay, es porque aparece el propio Claudio en la escena y cuenta lo que le ocurrió.
Claudio parece el primer sorprendido de que la historia ocurriera tal como sucedió y esa sorpresa se contagia al lector, que asiste estupefacto a la sucesión de actos interesados y sanguinarios que se presentan ante sus ojos. Yo, Claudio, bajo la apariencia de narrar grandes hechos históricos, oculta en realidad una desmadrada y extraña historia familiar sustentada por la hipocresía y la corrupción de unas instituciones que obedecen y permiten con la simple intención de salvar la cabeza.
Graves tiene el acierto de hacer verosímil hasta qué punto es capaz de llegar la conducta humana para alcanzar el poder sobre los demás. Por eso, Yo, Claudio es una obra maestra y, lo más difícil: intemporal. Roberto Graves supo evitar el atractivo de lo escandaloso, de la carnaza, dándonos a cambio un relato sutil, ingenioso y penetrante que no debe perderse el lector enamorado de las novelas bien contadas, redondas e inteligentes.
Yo, Claudio. Robert Graves. Edhasa.
 Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales
Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales