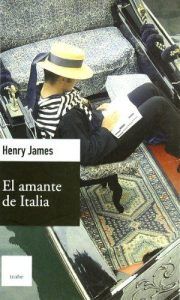 Para un hombre con la sensibilidad de Henry James es natural que Italia ejerciera un poder de seducción irresistible. La conoció en 1869, cuando tenía 26 años, y sin la presencia de sus padres supuso una especie de viaje iniciático por el continente europeo que se convirtió en el comienzo de un profundo amor por una tierra de la que escribiría prolíficamente y que le influyó para siempre como escenario de muchas de sus mejores narraciones. No obstante, antes de incorporar el paisaje y las costumbres italianas a sus ficciones, hizo crónicas de viajes como “turista sentimental”, apelativo con el que le gustaba referirse a sí mismo. Desde las primeras, que datan de 1872, hasta la última, 37 años después, formaron parte de uno de sus últimos libros publicados en vida, Horas italianas (Italian Hours, 1909).
Para un hombre con la sensibilidad de Henry James es natural que Italia ejerciera un poder de seducción irresistible. La conoció en 1869, cuando tenía 26 años, y sin la presencia de sus padres supuso una especie de viaje iniciático por el continente europeo que se convirtió en el comienzo de un profundo amor por una tierra de la que escribiría prolíficamente y que le influyó para siempre como escenario de muchas de sus mejores narraciones. No obstante, antes de incorporar el paisaje y las costumbres italianas a sus ficciones, hizo crónicas de viajes como “turista sentimental”, apelativo con el que le gustaba referirse a sí mismo. Desde las primeras, que datan de 1872, hasta la última, 37 años después, formaron parte de uno de sus últimos libros publicados en vida, Horas italianas (Italian Hours, 1909).
Al contrario de sus antecesores, en estas crónicas apenas hay romanticismo ni descripción de monumentos. Shelley o Puskin habían idealizado una imagen de Italia que aún llega hasta nuestros días bien adobada con presuntos paralelismos sentimentales entre edificios, parajes y sensiblería. Afortunadamente, nada de esto hay en los textos de James, que se detiene en conceptos atemporales basados en una fina percepción de lo que Italia es capaz de mantener como propio y característico.
Naturalmente, es un hombre de su tiempo, y algunas de sus andanzas son ahora imposibles de reproducir, como los largos paseos a caballo por los alrededores de Roma o las privilegiadas estancias en palacios venecianos estratégicamente situados, pero incluso así, entendemos que son medios que no le impiden ver lo que cualquier ciudadano de a pie puede comprobar con sus propios ojos.
Él fue testigo del súbito cambio que se produjo en Italia con motivo del Risorgimento, y de sus consecuencias extrae jugosas opiniones que, ahora leídas, son una delicia. Por ejemplo, el esplendor de una visión fugaz del papa Pío IX en su carruaje dorado se transforma en pocos años en luces de gas y kioscos de prensa plantados en bellas plazas que le hacen tomar consciencia del lado monetario de la vida, no mejor ni peor que antaño, sino como un signo de la mutabilidad del tiempo. Aunque ahora creamos que todo va muy deprisa, Henry James pensaba exactamente igual en su época; leer sus escritos quizá sea una muestra incontestable de que los tiempos no cambian a la velocidad que creemos, o que la verdadera esencia de las cosas permanece más allá de las meras circunstancias.
Este prodigio de percepción solo es posible encontrarlo en un observador nato. Ajeno al pintoresquismo que hubiera sido natural en quien había vivido en París, Londres o Nueva York, encuentra un puro deleite en lo que Italia representa como país histórico de una riqueza inacabable. Y cuando no puede hallarla porque el amasijo de turistas se lo impiden, utiliza un sutil humor para demostrarlo, como cuando define a Pompeya como “lugar favorito de todos los cockneys de la creación”.
Poco antes de que los impresionistas la utilizaran para sus cuadros, advierte que en Venecia la luz se convierte en el mayor artista de la ciudad. De hecho, sus opiniones sobre Venecia son más bien “impresiones”, capturas de su color, del efecto que produce sobre los mármoles de los palacios o sobre el cielo del atardecer, y ya por entonces advierte de la maltratada atracción de circo y el bazar con la que los “bárbaros” turistas están alterando el agradable paseo por sus calles. Él llegaría a ser un gran conocedor de la idiosincrasia veneciana, de la inutilidad de las viejas costumbres adquiridas en otras ciudades que por su peculiar característica urbanística se vuelven impracticables, obligando a crear nuevos hábitos. El modo de resolverlo sugiere lo contrario de lo que en apariencia exige tan grandiosa ciudad: buscar los placeres sencillos.
Cuando pensamos en Roma, inmediatamente nos viene a la cabeza su apabullante monumentalidad. Sin embargo, James no se detiene en su aspecto exterior, como haría cualquier turista –pasado o presente- sino en lo que tal grandeza representa. Imagina los palacios habitados por aristócratas o cardenales, la ostentosa magnificencia de los corsos, el delicado espíritu de una época que ahora ya ha quedado obsoleta, como si de Roma solo quedara una estructura, un armazón pintado y esculpido.
James entonces pone el oído y se acerca para ver qué cuentan los desproporcionados edificios, qué sobrevive de la paz de los jardines, más allá de su intrínseca belleza. Es como el envés de la fotografía que ahora hacemos apresuradamente con el móvil o de los grabados que se vendían por pocas liras en aquella época. Es disfrutar de la pasión oculta y ya inútil de Roma, observar con mirada experta más allá del mero exterior la interminable lección para el observador didáctico, descubrir la abismal intriga para el buscador de historias.
Creo recordar que de sus estancias florentinas no hay una sola frase que mencione a Miguel Ángel, algo que parece imposible para nuestras mentes actuales, o por poner un ejemplo ilustre, para los impresionables ojos de un Stendhal. Henry James se queda siempre con la más sutil de las sensaciones: para él, Florencia representa “la felicidad perdurable, el sentido salvador de la cordura” de algo sano y humano que predomina ofreciendo un ambiente donde aún puede concebirse la vida.
James es un buscador del sentido de las cosas, un “catador de encanto”. Descubre en Asís, después de haber visitado el Vaticano, el aire más cargado de santidad que haya podido notar en Italia. La grandilocuencia católica de Roma contrasta para su mirada exquisita con el triunfo de lo misterioso que le sugieren las sombras acechantes y los oscuros rincones de la Basílica de San Francisco: es algo raro que le perturba y le obsesiona, como si en sus piedras hubiera una especie de familiaridad feroz.
Lo mismo le ocurre con Rávena: en ella ve su dignidad histórica, una quietud sepulcral, una tristeza mortal. El aire sofocante le ayuda a creer que camina por la Italia de Boccaccio de la mano de una epidemia, la peste, que hizo le hizo perder la mitad de la población mientras que la otra mitad se daba a la fuga; eso es lo que le transmite Rávena: una insulsez del viejo mundo de primera calidad, y al mismo tiempo, la solemnidad de su belleza ya caduca, de sus mosaicos arcaicos y luminosos que le producen un reflexivo asombro:
Mientras siglos habían transcurrido e imperios habían surgido y caído, estos cubitos de vidrios de colores se habían mantenido fijos en su sitio y habían conservado su frescura original.
Perugia, Crotona, Siena, Pisa, Livorno son otras ciudades por donde vaga lentamente y al azar, tratando de “imputar un sentido esotérico a todo lo que pueda encontrar a mi paso”. El joven Henry James escapa de la idea de apresuramiento, y cualquiera de estos lugares merece para él una semana de estancia. Cualquier detalle, por pequeño que sea, le lleva a descubrir un tranquilo encanto, como si esas ciudades, labradas por la antigüedad, tuvieran una identidad que solo la calma puede ayudar a descubrir.
Para la edición del libro en 1909 incorporó algunos textos nuevos, muy pocos, puesto que sus viajes a Italia se fueron espaciando por culpa del trabajo y las enfermedades. Para terminar hace una íntima evocación de Roma ya siendo un anciano, recorriendo las calles en coche, pero siempre presto a encontrar ese otro lado de las cosas que es el auténtico tesoro del verdadero observador.
Evoca una noche pasada en la parte trasera del Vaticano, con su amigo el escultor Hendrick C. Andersen, mientras esperaba a que le hicieran un vaciado de su busto a la manera de los senadores romanos. Fue una última hora de reconciliación con Italia, una hora de clarividencia:
Di rienda suelta a mi sentido de lo siniestro, de ese vago regusto como a maldades que acecha tan a menudo, para una sensibilidad suspicaz, dondequiera que el terrible juego de la vida del Renacimiento se jugara como lo jugaban los italianos; dondequiera que el enorme tablero de ajedrez de taracea parezca extenderse a nuestro alrededor; despejado por completo, casi siempre violentamente despejado por completo, de sus figuras talladas y cambiantes, de todo valor y grado, pero con esta desolación que retumba representando, por así decir, el largo jadeo del tiempo agotado, el gran silencio que sigue a lo demasiado maravilloso o espantoso.
El amante de Italia. Henry James. Ediciones Trabe.
Horas venecianas y Vacaciones en Roma. Henry James. Abada Editores.
Reseñas sobre Henry James en Cicutadry:
 Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales
Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales













































































