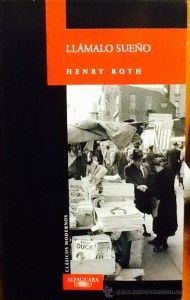Dicen que la infancia es el paraíso perdido, pero para algunos es el infierno nunca olvidado. Un infierno que regresa constantemente, porque se ha convertido en un hábito del pensamiento, porque te ha formado o deformado de manera que ya no serás el adulto que hubiera resultado de esa infancia idílica de la que sin embargo otros tienen gratos recuerdos, una memoria que se mantiene imperturbable con los años, como le ocurrió al norteamericano Henry Roth (1906-1995), judío emigrado en la infancia, gran escritor.
Roth rememoró su infancia en Llámalo sueño (1934) y después mantuvo un larguísimo silencio de sesenta años hasta escribir su segunda novela, porque tal vez en la primera había volcado toda esa hiel que fue criándose en sus primeros años, los que ahora conocemos gracias a esta obra maestra. Nada recuerda Roth de sus primeros seis años en Europa: la novela comienza mientras el barco entra en los muelles de Nueva York, cogido en los brazos de su madre, esperando a ver a un padre que no ha conocido puesto que se fue a América cuando él apenas tenía unos meses.
Y lo que se encuentra el protagonista, el pequeño David, no es un territorio desconocido, sino algo mucho peor: a un padre desconocido. David es un inmigrante sentimental, un pequeño personaje que atraviesa medio mundo para encontrarse con su progenitor y encerrarse en su mundo violento y mezquino, donde crecerá en medio del terror. Su único consuelo es su madre, figura que Roth borda en la novela: la madre de David se convierte en un personaje inolvidable porque nos lleva, no a nuestras propias madres en la infancia, sino al recuerdo sentimental y distorsionado que guardamos de las madres que quizás nunca tuvimos pero que deberíamos haber tenido.
La madre de David no es sólo el ideal de la madre cariñosa y entregada al cuidado de su hijo, sino también el escudo que lo protege del padre y el interlocutor entre el pequeño mundo de David y el gran mundo que le rodea. A ello une una poderosa personalidad encarnada en su desvelo por el difícil marido y todas sus circunstancias: cuando él aparece por la puerta, nunca se sabe qué cara va a traer. Unas veces llega con un amigo, al que presenta como el mejor que ha tenido en su vida, y otras veces aparece con la mano vendada y ensangrentada, sin una parte del pulgar porque en la máquina de impresión ha pagado toda la ira que lleva dentro contra el resto de los seres humanos.
No hay un momento de descanso en la figura del padre: en las muchas páginas en que aparece va engrosando capas de vileza y severidad, como si estuviera enfrentado con el mundo, empezando por su propia familia. No hay un momento de amor en toda la novela, como si Roth nos quisiera explicar que en su infancia ese sentimiento nunca estuvo presente. Y es muy duro que a un niño le ocurra algo así. Por eso, Llámalo sueño es una novela dura, sin concesiones y a la vez sin dramatismos; es un plano inclinado en el que va cayendo por su propio peso la realidad cada vez más descarnada, con episodios que van endureciendo la trama mediante pequeños detalles, como un gota a gota que va cayendo sobre la pequeña experiencia de David, víctima de vivir en el sitio equivocado con el padre equivocado.
No es esta una novela para espíritus complacientes. Nunca parece haber enmienda, ni un instante de arrepentimiento en la actitud infame del padre. La infancia de David no son los recuerdos de un barrio judío pobre donde los niños juegan con una pelota de tiras de papel; la infancia de David son los recuerdos de su padre, la actitud de su padre, la conducta de su padre, que lo marca todo, desde que se levanta hasta que se acuesta, desde el momento en que lo oye llegar por las escaleras y él se escabulle corriendo hacia su cuarto muerto de miedo, hasta el instante en que lo oye marcharse y puede descansar tranquilo durante unas horas en las faldas de su madre.
Todo lo marca ese hombre, como estamos seguros que marcó la infancia del escritor Henry Roth, que escribe sobre él y sobre su padre sin resentimiento, con una objetividad tan diáfana que se convierte en la peor de las pesadillas, porque no hay en ella una mirada de compasión por la difícil situación del chico, no hay un descanso para su mente atormentada por el extraño en que se ha convertido su propio progenitor.
Hay que leer al menos dos veces Llámalo sueño para comprender por completo la dureza del relato, porque cuando ya conocemos el final, cuando no podemos olvidar hacia qué situación va derivando la historia, no sentimos esa angustia de la relectura, como si no quisiéramos volver a encontrar tanta impiedad dos veces en un relato de ficción. El final de esta novela es en sí mismo una obra maestra, porque resume de una manera fulminante la atmósfera que hemos ido viviendo a lo largo de la lectura. No hay drama, no hay violencia, sólo una cadena de situaciones que son la consecuencia de todas las páginas que las anteceden, como si lo que ocurrió no hubiera podido ocurrido de ninguna otra manera. Es, en resumen, la vida. Sin edulcorantes, en estado puro: la vida de un niño al que se le roba la niñez. Tan natural que, cuando se lee, resulta aterrador.
Llámalo sueño. Henry Roth. Alfaguara.
 Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales
Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales