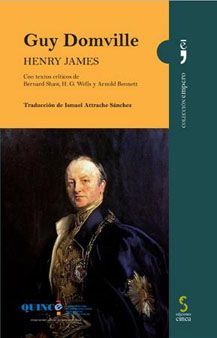 Sábado, 5 de enero de 1895. Sobre el escenario del St. James’s Theatre se acaba de representar una pieza breve y la orquesta está ejecutando la típica obertura. Entre el público se encuentran los pintores John Singer Sargent y Edward Burne-Jones, algunos conocidos escritores como Edmund Gosse, actores y actrices célebres del momento, los mejores críticos teatrales y una nutrida muestra de la aristocracia londinense. Si se mira bien, están todos los que tienen que estar menos el autor de Guy Domville, la obra que se estrena esa noche. ¿Dónde está Henry James?
Sábado, 5 de enero de 1895. Sobre el escenario del St. James’s Theatre se acaba de representar una pieza breve y la orquesta está ejecutando la típica obertura. Entre el público se encuentran los pintores John Singer Sargent y Edward Burne-Jones, algunos conocidos escritores como Edmund Gosse, actores y actrices célebres del momento, los mejores críticos teatrales y una nutrida muestra de la aristocracia londinense. Si se mira bien, están todos los que tienen que estar menos el autor de Guy Domville, la obra que se estrena esa noche. ¿Dónde está Henry James?
Intuyendo que esa noche se está decidiendo su futuro como dramaturgo, nervioso y preocupado, ha decidido acudir a otra obra que se representa a la misma hora que la suya, Un marido ideal, de Oscar Wilde. Su mente no puede asimilar todo el ingenio de las frases que está escuchando porque se halla perdida entre una maraña de recuerdos: desde que la acabara hace dos años, Guy Domville no ha hecho más que crearle quebraderos de cabeza, y eso que encontró al mejor productor y actor de Londres, George Alexander, para ver realizado por fin su sueño, junto al apoyo de la más reconocida actriz de la época, Marion Terry.
Mientras, en St. James’s se alza el telón y aparece el hermoso jardín de una vieja casa inglesa. En ella vive Mrs. Peverel, una agraciada viuda que acoge como tutor de su hijo a un joven católico, Guy Domville. A pesar del cariño que siempre se han profesado, el joven ha decidido tomar los hábitos como monje benedictino, y de hecho esa misma tarde tiene decidido partir hacia Francia para ingresar en un monasterio.
Para despedirlo acude su amigo Frank Humber, que se encuentra enamorado de la viuda. También lo está Guy, a su manera, pero estamos en 1780 y por entonces el amor a la Iglesia podía vencer al amor carnal. Mrs. Peverel es una mujer honesta y discreta, y aunque secretamente ama a Guy, no le impide que se marche.
De repente aparece por la casa un célebre miembro de la aristocracia, Lord Devenish, conocido por su vida disipada. Lleva un encargo para Guy en forma de carta: su tía, Mrs. Domville, le pide que se haga cargo de una herencia que acaba de recibir el muchacho en forma de vieja finca. La propiedad no tendría tanta importancia si no fuera porque Guy es ahora el último de los Domville, un apellido ilustre, lleno de honor y pasado que, en el caso de tomar los hábitos, se perdería para siempre. Las circunstancias quieren que todos los presentes estén interesados, por un motivo u otro, en que Guy abandone su idea de hacerse monje. El joven acepta finalmente de una manera un tanto repentina, pero también es verdad que de esta manera se crea el nudo dramático de la obra, cuyo primer acto finaliza en ese momento.
El infrecuente encanto de los diálogos, apoyados en una delicada entonación por parte de la mayoría de los actores, es un acierto que días después pondrá de relieve en su columna un joven crítico, George Bernard Shaw, que acaba de asumir esta labor solo cinco días antes para el Saturday Review. Para el casi desconocido autor irlandés, la historia se presenta con elegancia en las maneras y dignidad en el estilo. La cadencia de las frases, las delicadas inflexiones que se reflejan en los sentimientos son -para él- tan agradables al oído como escuchar El rapto del Serrallo de Mozart tras pasar un año oyendo Ernani o Il Trovatore.
El segundo acto nos transporta a la residencia de Mrs. Domville, tres meses después. La hija de su primer matrimonio, Mary Brasier, se compromete con Guy contra su voluntad, ya que su corazón pertenece a un joven oficial de la marina, a quien la familia desaprueba. La relación ha sido forzada en secreto por Lord Devenish, ya que con ello se beneficiará de un futuro matrimonio con Mrs. Domville. Las escenas en una de las estancias de la casa se suceden con cierta agilidad hasta poner en evidencia ante el espectador que se está cometiendo una terrible infamia contra los jóvenes, ya que si bien la chica se ve obligada a un casamiento que no desea, Guy es, en su ingenuidad, el engañado novio que ha descubierto el mundo de los placeres y se ve arrastrado por una situación que ignora completamente.
En una de las escenas más tontas que recuerdo en una obra de teatro, el despreciado oficial George Round, con la idea de convencer a Guy de que su prometida realmente no lo ama, lo induce a beber hasta la borrachera, triquiñuela de rápido efecto en Guy, que por fin conoce de la verdad. Tras un melodramático paréntesis en el que nos enteraremos de quién es el padre real de la muchacha, Guy vuelve a entrar en la habitación completamente sobrio y ayuda a la feliz pareja a escapar de la casa con todas sus bendiciones. Al no ver más que engaño a su alrededor, Guy vuelve a cambiar de opinión y nuevamente abriga la intención de hacerse monje.
Este segundo acto constituye lo más flojo de la obra, según el reciente crítico del Pall Mall Gazette, H. G. Wells, que continúa así su columna:
Resulta tedioso e inverosímil; la gente entra y sale de la casa sin que nadie se lo impida, como conejos en una madriguera, y los actores muestran una notable falta de convencimiento. Además, en la interpretación apenas aparece el asco cada vez mayor que Guy siente por la vida, especialmente la vida que encarna lord Devenish, un asco que se convierte en la clave del tercer acto.
Efectivamente, James no pude saber que tras bajar por segunda vez el telón, una parte del público –el que no ha sido invitado, el que se sienta en el gallinero- ha comenzado a mofarse de la obra. El actor que interpreta a Lord Devendish parece sacado de una ópera bufa, a lo que no ayuda el truculento maquillaje y un fastuoso vestuario que le empieza a venirle grande al argumento.

La ridícula escena de la borrachera hace imposible que el tercer acto remonte el vuelo, a pesar de que vuelve a aparecer la encantadora Mrs. Peverel y su galán. Su presencia parece albergar ciertas esperanzas entre el público, pero la nueva aparición de Lord Davendish, esta vez ya en plan absolutamente malvado, derrumba cualquier expectativa. El drama parece convertirse en una comedia de vodevil con actores que entran y salen por las puertas, guantes olvidados en la mesa, personajes que cambian de sentimientos como quien cambia de camisa y una evidente falta de convencimiento por parte de todos los asistentes a la obra.
Cuando Guy se está cayendo por enésima vez del guindo, Henry James aparece entre bastidores, ajeno a todos los accidentes que han ocurrido con anterioridad. Al caer definitivamente el telón, escucha los aplausos del público, de su público: está demasiado nervioso para no darse cuenta que las amables palmas esconden otro ruido menos esperanzador procedente de la parte alta del teatro. El productor sale a escena a recibir la ovación a la que está acostumbrado, y en un momento de júbilo, le pide a James que lo acompañe. Las primeras filas empiezan a decir: “¡El autor, el autor!” y el novelista avanza tímidamente entre candilejas cuando de repente se percata de los siseos y las burlas con que es recibida su presencia por una parte del público. Más tarde le escribiría a su hermano William:
Todas las fuerzas de la civilización en el teatro libraron una batalla con el aplauso más galante, prolongado con las mofas y las rechiflas de los rudos, cuyos gritos (como los de una jaula de bestias en algún zoológico infernal) solo fueron exacerbados por el conflicto.
La extraordinaria capacidad de Henry James no le hizo albergar ninguna esperanza, y eso que la crítica aceptó de buen grado la obra, como hizo Arnold Bennett en su artículo de Woman, que parecía excusar los lamentables incidentes:
El comportamiento de la platea y la galería en la producción llevada a cabo por el señor George Alexander, me ha resultado de lo más inexplicable. No cabe duda de que la pieza presenta ciertos fallos, desde luego, pero está tan bien escrita, contiene tantas escenas exquisitas, está interpretada de forma tan minuciosa y artística, y puesta en escena de forma tan espléndida, que los rellenos del segundo acto bien podrían haber sido perdonados o sobrellevados con silencio y respeto.
Ese respeto se mantuvo durante el mes que permaneció la obra en cartel, sin que volviera a repetirse incidente alguno. Henry James pudo por fin contemplar la obra sentado tranquilamente en su butaca y quizá verle los defectos que, asombrosamente, no percibió mientras la escribía. Si pensamos en su exquisita producción literaria, en la más que probada forma de exponer sus argumentos y acometer sus historias, no deja de sorprender que algunas escenas pueriles de Guy Domville, sin pies ni cabeza, salieran de su ingenio.
Vista con el tiempo, la obra es buena en sus intenciones pero mala en su desarrollo, y eso en una obra de teatro es imperdonable. Como era costumbre en James, sus tramas se enriquecían por las sutilezas en los detalles, por sus repentinos giros argumentales apoyados en pocos y sorprendentes elementos, generalmente perversos. En Guy Domville, tratando de buscar el mismo efecto, hay una ingenuidad alarmante de trazo grueso que desarma el motivo central y echa a perder cualquier intento de darle interés a la historia, por muy brillantes que sean los diálogos. Sus personajes narrativos son atractivos por sus singularidades psicológicas, y esa riqueza interior, en el teatro, no sólo se descubre por lo que los actores dicen, sino por lo que hacen, y en Guy Domville, lo que hacen es tomar decisiones absurdas e inverosímiles. La delicadeza, la suavidad, el exceso de matiz, no son para el teatro, y por eso Henry James nunca tuvo ninguna posibilidad en el terreno dramático. Perdió cinco años de su vida a cambio de nada.
No obstante, la primera vez que vio una obra original suya sobre el escenario no fue un fracaso tan sonado como puede parecer a primera vista. Más bien fue un fracaso personal, el desplome de unas expectativas económicas que nunca vio cumplidas. Aunque él ganó 275 libras, el empresario perdió cuatro veces esa suma. Menos mal que con la siguiente pieza que produjo, Alexander volvió a recuperar su buena suerte: tras el fiasco de Guy Domville estrenó La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde.
Guy Domville. Henry James. Ediciones Cinca.
Reseñas sobre Henry James en Cicutadry:
 Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales
Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales


















































